Por la ventana
Los usos narrativos del tiempo
Unos cuantos consejos para evitar sancochos con los tiempos verbales en una narración, y para esquivar los peligros al contar una historia desde el final. Una columna literaria de Andrés Hoyos.
POR Andrés Hoyos
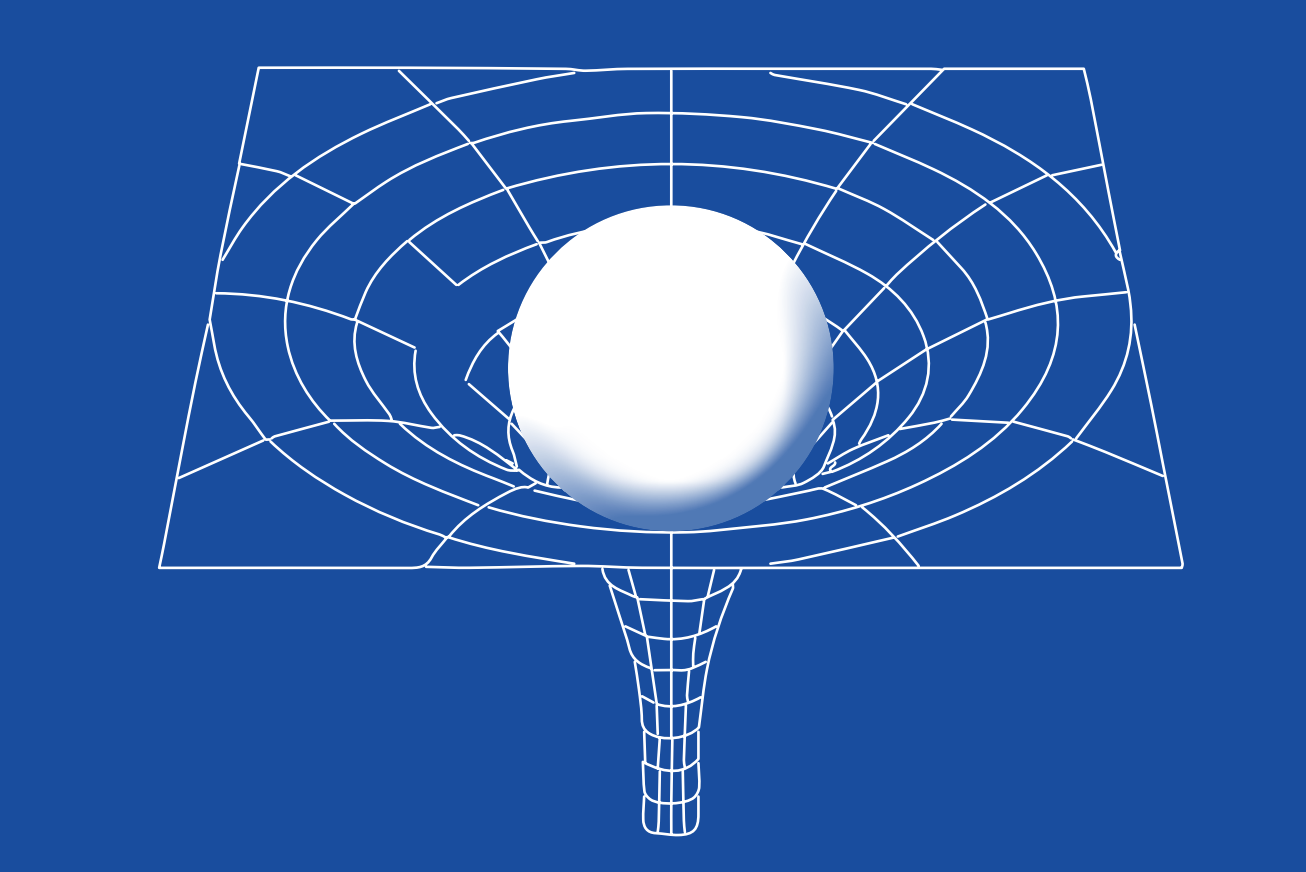
La novela en la época del Quijote recurría a un tiempo distendido y hasta homogéneo, con saltos suaves. Tanto es así, que el lector contemporáneo lee esos clásicos y a veces siente que el tiempo en ellos se empantana, un poco a la manera del engrudo. Hay incluso a quienes les entran ganas de saltarse pedazos. Todo tiene que ver con la evolución de las técnicas de la escritura. Con el paso de los siglos, los escritores y los narradores en general aprendieron a concentrarse en los momentos clave y de resto dar saltos sobre lo fungible. Esta, en realidad, es la forma normal de narrar, pues al contar algo verbalmente la gente también da brincos, pasa de lo esencial a lo esencial, con pocas digresiones por el camino o con ninguna. Un viejo principio nos guía: la atención de las audiencias es en extremo frágil y espantadiza.
Bueno, pero también son frecuentes los cuentos y las novelas no lineales, que además no siempre empiezan por lo que uno llamaría quizá el principio. Las opciones son variadísimas. Empecemos lo más cerca posible del final, dice uno; no, empecemos por la mitad, dice otro. Y así. Una opción peligrosa es narrar al revés, o sea empezando por el final temporal de la historia e ir “avanzando” hacia el principio. Conocido es el comienzo de Crónica de una muerte anunciada: “El día en que lo iban a matar…”. En ese caso los lectores nos enteramos de la escena final, en la que Santiago Nassar es asesinado por los hermanos Vicario, pero el resto de la trama permanece oculto. Otro cantar es ir en pura reversa, con el peligro obvio de que desaparezca todo suspenso de la trama. Si en la página 25 el narrador en reversa cuenta un accidente de automóvil tras el cual Ximena muere, el interés se pierde cuando en la página 29 el narrador nos dice que Ximena aborda el automóvil. Ok, digamos que algún maestro tal vez lo intente con éxito, si bien yo no lo recomiendo. El suspenso es un instrumento clave para los narradores.
La forma más corriente de narrar es la que mezcla los tiempos verbales en pasado e imperfecto. Es normal que cualquier persona de regreso de un viaje nos diga, por ejemplo: estuve en Singapur y hacía mucho frío, o sea que usa los tiempos mencionados. El tiempo concreto en que ocurrió el viaje no es lo esencial: esta persona quizá acaba de llegar o pueden haber pasado meses desde eso o años. Lo que hace este esquema verbal es situar al lector en el presente de la lectura y contarle algo que pasó antes de ese presente.
Por lo mismo que es un esquema tradicional, surge con frecuencia la tentación de mudar la narración al presente: estoy en Singapur y hace mucho frío. El efecto inmediato del presente de indicativo es acercarnos a los episodios y a los personajes, a la manera de un close-up fotográfico. Según eso, se intensifican las sensaciones y los episodios, pues la impresión es más potente de cerca. Sin embargo, tras dos, cuatro, diez, veinte o cien páginas narradas en tiempos del presente, el peligro obvio es marear al lector, como un interminable close-up marearía a cualquier espectador. Yo he visto varios libros que se malograron por eso. Ni siquiera fui capaz de terminarlos debido al mareo.
Dicho lo anterior, lo peor es algo con lo que nos topamos con mucha frecuencia los editores. Llegan escritos, a veces sobre asuntos interesantes, que recurren al pasado y al presente, en una suerte de mazacote sin orden ni concierto. Estoy en Singapur y hacía mucho frío. Caramba, amigo, ¿está o no está, hace mucho frío o hacía? Aunque las narraciones en primera persona dan más libertad en estas materias, un lector experimentado entiende que el autor nominal está confundido si exagera en la confusión y lo más normal es que se aburra.
Por supuesto que los diálogos siempre están en presente, pues se citan las palabras que el personaje dice, pero su acotación no está en presente: la persona dijo lo que acaba de decir. Claro, a veces cuenta algo que pasó antes y entonces las propias palabras del diálogo recurren a los tiempos pasados, sin que perdamos de vista que un personaje habla “ahora”, pero lo que dijo lo “dijo”.
De ahí que el esquema de los tiempos de una narración deba ser muy consciente y que los saltos entre una y otra “actitud” se deban dar de forma muy bien planeada. Insisto en que quienes somos editores podemos dar fe del fenomenal despelote que es común en esta materia. Claro, cuando hay defectos en el uso de los tiempos, esos no suelen ser los únicos.
Una tentación constante y válida es cuando, sin dar saltos en los tiempos verbales, el autor va y viene en el tiempo. Contar antes lo que pasó después y regresar, ¿está prohibido? Desde luego que no, incluso hay una palabra para eso, flashback, si bien el escritor debe estar muy consciente de los peligros que corre. Es preciso que garantice la coherencia del interés de la lectura, más común en las narraciones secuenciales. Me dirán –y concuerdo– que a veces no es conveniente hacer esperar a los lectores una eternidad antes de enfrentar un tema esencial o una secuencia definitiva. El suspenso en estas materias es clave.
En Pedro Páramo, Juan Rulfo usa un recurso poco común. La narración está en pasado e imperfecto, pero aquí y allá pasa a presente. ¿Por qué? Se trata de sueños intercalados en la narración. A su vez, Marguerite Duras mezcla los tiempos de forma eficaz en El amante (1984). La novela empieza de forma tradicional, en pasado e imperfecto:
“Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo ‘La conozco desde siempre’ ”.
En el siguiente párrafo, no obstante, da un giro:
“Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la cual nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio, deslumbrante”.
El resto de la novela alterna los lentes del tiempo, por así llamarlos. Inquietante experimento, que uno no recomienda mientras la persona conoce muy a fondo la técnica del tiempo narrativo.
Aunque con saltos menos intempestivos, La ciudad y los perros, la novela inaugural de Mario Vargas Llosa, también va del pasado al presente y después al pasado. Otro tanto pasa a veces en Conversación en La Catedral. He aquí su comienzo:
“Desde la puerta de ‘La Crónica’, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor…”.
Por el camino, Vargas Llosa va introduciendo giros ocasionales en pasado e imperfecto, hasta que el capítulo ii empieza así:
“Popeye Arévalo había pasado la mañana en la playa de Miraflores”.
En fin, insistamos en que es mejor dejar estos recursos a los grandes profesionales y primero aprender el uso corriente/coherente de los tiempos verbales. Más adelante, ensaye usted a ve pa ve cómo le va con mazacotes más arriesgados de tiempos verbales. Quién quita que la flauta le llegare a sonar.
ACERCA DEL AUTOR

Escritor, columnista y fundador de la revista El Malpensante. Es autor de Conviene a los felices permanecer en casa, Vera y Los hijos de la fiesta, entre otros libros. A finales de 2022, el sello editorial Seix Barral publicó La tía Lola, su más reciente novela.